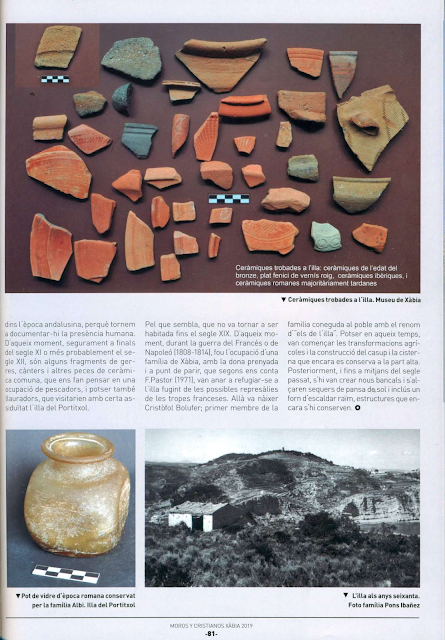La Plana Justa (Xabia, Alicante): un nuevo yacimiento con materiales fenicios y del ibérico antiguo
Presentamos el yacimiento protohistórico de la Plana Justa, localizado en el curso de las prospecciones realizadas en los últimos años por el Museu Arqueologic i Etnográfic Municipal “Soler Blasco” de Xabia (Alicante). Los restos que se observan en superficie son algunos basamentos de muros y cerámicas —además de otros materiales— que podemos datar entre los ss. VIL-V a.C. en base a sus características tecnológicas y a las importaciones presentes, por lo que el asentamiento ofrece buenas perspectivas para el estudio de los períodos más antiguos de la Edad del Hierro. De momentos posteriores son algunas cerámicas de cronología andalusí (ss. X-XI?), indicadoras de una ocupación de escasa entidad que parece situarse en la zona más alta del área que nos ocupa.
Palabras clave: Edad del Hierro, costa valenciana, comercio mediterráneo arcaico, cambio cultural.
Presentem el jaciment protohistóric de la Plana Justa, localitzat en el decurs de les prospeccions realitzades en els ultims anys pel Museu Arqueológic i Enográfic Municipal “Soler Blasco” de Xabia (Alacant). Les restes que s'observen en superfície són alguns basaments de murs i ceramiques ~adhuc altres materials— que podem datar entre els ss. VIl i V aC basant-nos en les seues característiques tecnologiques i en les importacions presents, per la qual cosa assentament ofereix bones perspectives per l'estudi dels periodes més antics de I'Edat del Ferro. De moments posteriors són algunes ceramiques de cronologia andalusina (ss. X-XI?), indicadores d'una ocupació d'escassa entitat que sembla situar-se en la zona més alta de l'area que tractem.
Paraules clau: Edat del Ferro, costa valenciana, comerc mediterrani arcaic, canvi cultural.
INTRODUCCIÓN
Las prospecciones arqueológicas realizadas por el Museu Arqueológic i Emografic Municipal “Soler Blasco” de Xabia (Alicante) han permitido localizar y catalogar, dentro de este término municipal, un buen número de nuevos yacimientos. Entre todos ellos destaca, por su extensión e importancia, el poblado ibérico situado dentro del Parque Natural del Montgó denominado la Plana Justa.
Las características y abundancia del material recuperado, sobre todo cerámico, justifica esta nota que pretende dar a conocer el asentamiento y contribuir al estudio de la evolución histórica de las sociedades que habitaron el entorno del Montgó. Así, por un lado, se ha identificado un conjunto de material ibérico asociado a diferentes importaciones mediterráneas datables de forma precisa, lo cual nos va a aproximar al estudio del perfodo más antiguo de la cultura ibérica y esbozar algunas ideas acerca de las relaciones entre los indígenas y los individuos que entraron en contacto con éstos, en el marco territorial que nos ocupa. Respecto a ello, es ésta una zona en la que ya se han iniciado proyectos de investigación centrados en evaluar las etapas del Hierro Antiguo y los inicios de la cultura ibérica, correspondientes, fundamentalmente, a las investigaciones en el Alt de Benimaquia (Dénia) (Gómez Bellard et al., 1993; Gómez Bellard y Guérin, 1994 y 1995; Álvarez et al., 2000) cuya referencia será continua, ya que es el paralelo más cercano debido a la semejanza de los materiales y la proximidad geográfica.
Por otro lado, tenemos un pequeño lote de cerámicas islámicas localizadas en una parte marginal del asentamiento que completan la visión que actualmente se tiene del perfodo andalusí arcaico, menos conocido que los s5. XI-XII.
EL YACIMIENTO
El yacimiento arqueológico de la Plana Justa (figs. 1 y 2) ocupa una amplia ladera orientada hacia el SE, bajo la cumbre del Montgó, y se sitúa a una altura entre los 220 y los 280 m.s.n.m. aproximadamente. Se asienta sobre un suelo dominado por la roca calcárea del cretácico superior, con sectores donde se superponen capas arcillosas en gran parte alteradas por la actividad agrícola, Sus coordenadas UTM son 318 BC 516 985.
Gran parte de la superficie que ocuparía el asentamiento fue abancalada para el cultivo agrícola -de secano y con e rentabilidad— durante los últimos años del s, XIX y el primer cuarto del XX. De hecho, aún se conservan entre los bancales los mojones de piedra de la Colónia del Monigó. Estas transformaciones y los procesos erosivos serán los responsables de la pérdida y alteración de una parte importante de las estructuras del asentamiento así como de la dispersión de los materiales argueológicos por la ladera.
Basándonos en la topografía del lugar y en la presencia de materiales arqueológicos en superficie, hemos tramado sobre la fotografía aérea el área aproximada que ocuparía el yacimiento. La zona marcada, con una superficie aproximada de 35.000 metros cuadrados, estaría delimitada al S-SO por unos desniveles que dificultan el acceso al asentamiento, al NE por el barranc de la Fonteta, mientras que hacia el N se extiende la ladera que constituye el área de más fácil acceso.
Finalmente, hacia el O encontramos la mole del Montgó que culmina en su cima a 753 m de altura lo que hace inviable cualquier penetración por ese lado. Son pocas las estructuras visibles que parecen corresponder al yacimiento de época ibérica. Por un lado tenemos los restos de un muro rectilíneo de mampostería, de orientación aproximada N-S y del que se aprecia un tramo de unos 10 m de longitud, que continúa en dirección N reaprovechado y ampliado para el abancalamiento agrícola. La cara de levante es la parte visible de este muro, y está construida con grandes bloques de piedra calcárea cuyas dimensiones oscilan entre los 60 y los 40 em aproximadamente. Estos bloques, trabajados en algunos casos, aparecen trabados en seco con pequeñas piedras que ajustan el conjunto del paramento. Conserva una altura que llega a los 2 m en algún punto y su anchura, difícil de precisar, llegaría probablemente a los 120 cm. No queda clara la función de este robusto muro. Por sus dimensiones, características y disposición podría ser el muro de cierre o muralla del asentamiento, aunque es aún pronto para avanzar conclusiones de este tipo y habrá que esperar a la realización de excavaciones.
Por otro lado, y a unos 100 m aproximadamente al norte del yacimiento —o, mejor, del espacio donde se concentran los materiales argueológicos— se sitúa la base, muy arrasada, de una alineación de bloques calcáreos de orientación E-O (fig. 3. B). Esta estructura presenta un desarrollo longitudinal ligeramente sinuoso, con escasa altura ya que sólo en algún punto llega a los 40 6 50 cm. Allá donde ha sido posible documentarlo mejor presenta una anchura que oscila entre los 160 y los 180 cm. Su longitud máxima aproximada es de 32 m y conserva un refuerzo o contrafuerte en su extremo sur, en la parte O. Este muro, desde el punto de vista constructivo, tiene unos paramentos externos, al N y al S, formados por bloques calcáreos de entre 40 y 60 em trabados en seco y rellenos con cantos cuyas dimensiones oscilan entre los 20 y los 5 cm.
La función de esta estructura, al igual que la anterior, es difícil de precisar. Sin embargo, su proximidad al yacimiento, la técnica empleada —piedra trabada en seco—, la presen- cia entre las piedras de algunos materiales cerámicos” y el hecho de que se sitúe en la zona de acceso al asentamiento, nos hace pensar en una funcionalidad defensiva, actuando a modo de cierre o dificultando el paso ante una incursión foránea. Con algunas diferencias, este muro nos recuerda a las murallas del asentamiento del Alt de Benimaquia, en el extremo oeste del Montgó (Schubart er al., 1962).
LOS MATERIALES
Los materiales recuperados son, prácticamente todos, cerámicos. A excepción de algunos fragmentos modernos e islámicos la mayor parte se pueden enmarcar en el período ibérico Antiguo; sin embargo, como veremos, algunos fragmentos hechos a mano y otros correspondientes a ánforas fenicias podrían ser de cronología más antigua. Antes de entrar en materia hemos de señalar algunas cuestiones relativas al material cerámico recuperado. Es abundante, aunque rodado en algunos casos, y fragmentario. Su carácter superficial impide, evidentemente, contar con contextos estratigráficos y asociaciones de materiales indígenas e importados, con lo cual no disponemos de otra referencia que el mismo estudio tipológico y técnico de cada una de las piezas.
Con el fin de poder ponderar la presencia relativa de los diferentes tipos o clases cerámicas, hemos contabilizado el material siguiendo el criterio de la identificación de formas, con el resultado de un total de 129 individuos. Somos conscientes de que un cómputo de este tipo aplicado a un material procedente de prospección es de una validez relativa y, quizás, poco indicativo de la complejidad de un asentamiento -dependiente, en gran medida, del índice de fragmentación de las piezas- y, por ello, se deben tomar con precaución los datos extraídos. Sin embargo, si consideramos que los materiales recuperados en una prospección son representativos de la identificación cultural y cronológica de un yacimiento, entonces nuestras cuantificaciones no serán erróneas.
ÉPOCA ISLÁMICA
Aunque el conjunto de materiales recogidos pertenece mayoritariamente a la época ibérica, una pequeña parte de los mismos es de cronología andalusf, materiales que representan apenas un 5% del total y que se concentraban mayoritariamente en el sector SO del yacimiento. El panorama está dominado por las piezas de uso común con escasa diversidad tipológica. Entre los fragmentos con forma identificables predominan los contenedores de tamaño medio, como los cántaros, que suponen el 72% de esta clase cerámica (18 ejemplares). La fragmentación de los materiales recogidos impide, no obstante, afinar en la identificación de los tipos. Sin embargo, sus características —pastas, tipología de las asas y restos de decoración pintada en una de ellas— nos obligan a pensar que la mayor parte de las piezas corresponderían a la forma 1 (Gisbert et al., 1992, 104), muy bien representada en otros yacimientos de cronología andalusí en Xabia y la comarca. Su cronología abarca un amplio período entre los ss. X y XIII.
Las otras formas presentan porcentajes muy inferiores al de los cántaros. Las jarritas están representadas por tres fragmentos (12%) que no pueden ser enmarcados en un tipo concreto. Los lebrillos están presentes con dos fragmentos (8%) de base, mientras que el último grupo, los candiles, están representados por dos piezas (8%), un fragmento de asa —de tipo indeterminado— y otro que conserva parcialmente la cazoleta y la piquera y que es asimilable al tipo 4b de Rosselló. Estos candiles, con cazoleta bitroncocónica y piquera larga, se caracterizan por el surco que recorre el perimetro de la cazoleta y que define un perfil con carena. El fragmento que nos ocupa conserva restos de un vidriado verde oliva, muy perdido, que cubriría originariamente la pieza. La cronología de este tipo se sitúa, siguiendo a S. Gutiérrez (1988) y a R. Azuar (1989), entre la segunda mitad del s. X y la primera mitad del XI. Una pieza de características similares fue recuperada en las excavaciones del Fortí de Dénia (arrabal de época andalusí de la vecina ciudad), datándose en el s. XT (Gisbert et al.. 1992, 126; Eadem. 1995).
ÉPOCA PROTOHISTÓRICA
Ya hemos señalado que la mayoría de los materiales corresponden a este período (93%), dentro del cual hemos identificado cuatro clases cerámicas: la cerámica común, mayoritaria en el cómputo (59%): las ánforas (30%); las importaciones no anfóricas (3%) constituidas por trípodes de fabricación fenicia y bamiz negro griego: y, finalmente, la cerámica a mano (1%). Hemos diferenciado las ánforas de la cerámica común —aun siendo conscientes de que se englobaría en el mismo grupo— porque las consideramos como un tipo con una funcionalidad específica relacionada, esencialmente aunque no de manera exclusiva, con el transporte de mercancías.
ÁNFORAS
Llama la atención la elevada cantidad de material anfórico entre el conjunto, un tercio del total a pesar de que el índice de fragmentación de los grandes contenedores es elevado y, en toda prospección, éstos quedan sobredimensionados frente a otras piezas. Más adelante propondremos hipótesis acerca de su abundancia en el yacimiento. El grupo de las ánforas importadas supone el 11% entre el total de ánforas. Entre ellas, en primer lugar, destaca un lote de ejemplares que adscribimos a las producciones fenicias del sur peninsular (5%). Sus pastas son duras, de tonos marrones, rojos oscuros, beiges y, en ocasiones, con núcleos grises, con desgrasante abundante, bien visible, formado por partículas oscuras de mica y cuarzo. El estado de fragmentación de las piezas impide apreciar si estuvieron recubiertas de engobe.
Las formas recuperadas corresponden a las ánforas fenicias del tipo R-1 en la conocida clasificación de Vuillemot (1965) 0 10.1.1.1./10.1.2.1. en la más reciente de Ramón (1995, 558 y ss.). El aspecto general del tipo es de tendencia general ovoide, con una característica carena en su tercio superior desde donde arrancan las asas, que son de sección circular; los labios son altos, colocados sobre los hombros, redondeados hacia el interior y ligeramente cóncavos hacia el exterior. Además, se ha identificado un importante número de fragmentos sin forma y asas que no se ha incluido en el cómputo. La cronología de estas producciones en los yacimientos fenicios peninsulares se sitúa entre mediados del s. VIII, para las más antiguas, y el tercer cuarto del s. VI (Ramón, 1995, 230 y 231). Por lo que hace referencia a las tierras valencianas, la llegada masiva de estos productos se data a partir de segundo cuarto del s. VIL Numerosos yacimientos de la zona reciben estas importaciones (Costa, 1992; Bolufer, 1995), aunque es en el Alt de Benimaquia el único lugar donde se han llevado a cabo intervenciones arqueológicas regulares; en este asentamiento se data su presencia entre finales del s. VII y mediados del VI (Gómez Bellard et al., 1993; Álvarez et al.. 2000, 129).
Sin dejar el grupo de las importaciones, identificamos un ejemplar de ánfora púnico-ebusitana del tipo 13 0 T-1.3.2.3. (3%). El ánfora se caracteriza, principalmente, por tener paredes que mantienen un cierto grosor en el con- tacto con el borde, rasgo que la diferenciarán de los tipos posteriores (Ramón, 1995). Nuestro borde es de sección ovalada con un pequeño escalón en la parte exterior, y su pasta es de color beige-amarillento con desgrasante muy fino compuesto, esencialmente, por partículas calcáreas y de mica plateada, coincidente con las características pastas ibicenca. La cronología que Ramón da para este tipo se centra en la segunda mitad del s. V (Ramón 1995) y su dispersión, fuera de la isla de Ibiza, se sitúa en los yacimientos cos- teros entre el norte de la provincia de Castellón y Ampurias (Ramón, 1995), por lo que nuestro ejemplar constituye, hasta el momento, el hallazgo más meridional. Finalmente, hemos identificado un borde de ánfora masaliota (3%), de pasta color ocre claro, blanda y desgrasante micáceo muy abundante, sobre todo plateado, y partículas de cuarzo y ferruginosas. Tipológicamente, puede ser incluido dentro del tipo 3 de Py (1978). que es alargado, de perfil redondeado y con moldura, y aspecto ligeramente facetado; también puede ser clasificado como una variante del primer tipo, el la (DICOCER 2, 139: ejemplar número 610), que no presenta pliegue del borde y es de tendencia más abombada y moldurada. Los dos pueden ser datados entre finales del s. VI y la primera mitad del V.
En la zona valenciana no son abundantes las dnforas masaliotas fechadas en el s. V, no obstante sí se encuentran ejemplares diseminados a lo largo del litoral, como éste, que confirman la poca presencia de los productos masaliotas cuya área de dispersión se centra en el Golfo de León y en las costas ampurdanesas. En las costas valencianas hay ejemplares de los ss. VI-V en Alicante, en XI Dénia (Gisbert, 1985, 413), en Cullera, en la Malva-rosa, en el Grau Vell (Sagunto) y en Benicarló-Peñíscola (Rouillard, 1990, 181; Idem, 1991); en la vecina Ibiza los hallazgos datados en los ss. VI-V son inexistentes (Ramón, 1990). Las ánforas indígenas son mayoritarias en el conjunto (89%). La cualidad de las pastas es muy variada: algunas son de cocción excelente y muy depuradas, con pastas de color marrón o rojizo-anaranjado, aunque abundan más las que presentan pastas con desgrasante visible (mica oscura, plateada) y la pasta hojaldrada propia de las cocciones irregulares del período ibérico Antiguo, con tonos beiges y amarillentos con núcleos grisáceos o azulados. Por lo que respecta a las formas, no deja de sorprender la enorme variedad de tipos. variantes y producciones. Por un lado, un lote corresponde a las imitaciones de las ánforas fenicias del tipo 10.1.1.1./10.1.2.1. (Ramón, 1995). con bordes de tendencia triangular, ligeramente levantados y engrosados hacia el interior con las pastas de cocciones más irregulares; incluso alguno de ellos es una forma mucho más evolucionada, de sección triangular —que, en el Estrecho, darán paso al grupo 11.0.0.0. de Ramón o Mañá-Pascual A4-. Hemos identificado estas piezas. protoibéricas, a partir del estudio tipológico de los bordes ya que, desgraciadamente, la fragmentación del material no nos permite documentar ejemplares que hayan conservado el arranque de los hombros para poderlas atribuir, con total seguridad, a las imitaciones de los tipos fenicios. Estas imitaciones están bien documentadas en el vecino yacimiento del Alt de Benimaquia donde su presencia es mayoritaria sobre las importaciones, tratándose, además, de una producción local (Álvarez et al., 2000). Otros yacimientos donde hay producción local de ánforas para estos momentos, entre finales del s. VII y principios del VI, son Peña Negra (Crevillente) (González Prats y Pina, 1983) y Cerro de los Infantes (Pinos Puente, Granada) (Contreras er al., 1983).
Hemos clasificado otro grupo como las producciones que enmarcamos dentro del tipo anfórico ibérico, llamado “anfora de saco’, de hombros redondeados y bordes de tendencia horizontal o ligeramente oblicua y asas de sección circular colocadas bajo los hombros. Los bordes son de sección circular, triangular o subtriangular, con tendencia a engrosar hacia el interior o bien hacia el exterior, aunque también encontramos perfiles totalmente horizontales con el borde nada diferenciado del resto del cuerpo. La diversidad de tipos refleja la poca estandarización en la producción de estos recipientes de transporte. En el estado actual del conocimiento, y teniendo en cuenta las piezas presentadas, no podemos señalar ninguna producción claramente identificada, pero sí podemos afirmar que son tipos de cronología más avanzada que los del grupo anterior. Esta cronología quedaría fijada a partir del s. V por la existencia, en éste y en otros conjuntos del área ibérica, de materiales de importación e ibéricos bien fechados. En este sentido, es interesante remarcar que alguno de nuestros bordes tiene las paredes del cuello de tendencia oblicua, lo cual coincide con los perfiles de tipos comunes en contextos del 5. V como sucede en el Tos Pelat (Burriel, 1997) o El Castellón (Albacete) (Soria, 1997).
Los estudios sobre cerámica ibérica adolecen de un trabajo de conjunto sobre las ánforas, aunque para la zona valenciana ya existe una clasificación tipológica realizada hace unos 20 años (Ribera, 1982) y, recientemente, para la zona ampurdanesa (S. Manzano, en AA.VV., 1999, 367 y ss.). Diversos son los factores que contribuyen a mantener este estado de la cuestión tan poco halagueño, entre ellos la enorme diversidad morfológica, los pocos centros de producción conocidos y, con ello, la identificación de sus pastas—y las pocas piezas completas atribuíbles a un origen concreto, cuestiones que ya han sido comentadas en otros trabajos (Sanmarti et al., 1998).
CERÁMICA COMÚN
En la clasificación de la cerámica común indígena seguiremos criterios morfológicos para presentar los diferentes tipos, haciendo referencia a los trabajos de Mata y Bonet (1992) para la cerámica ibérica, y de González Prats (1983) para las primeras producciones indígenas a torno específicas del asentamiento de Peña Negra. Esta categoría supone el 59% entre el material recuperado, perteneciendo la totalidad a la Clase A o cerámica fina de cocción oxidante con pastas claras, en la tipología de Mata y Bonet (1992); la producción de cocina o Clase B no ha sido identificada. Las pastas corresponden a las dos clases ya identificadas en las ánforas. Unas son de cocción más irregular y con arellas poco depuradas y desgrasantes visibles, de tonos varias, sobre todo marrón claro, beige o amarillento, con núcleses; y un segundo grupo, con pastas más finas y duras por haber sido mejor cocidas, de tonos anaranjados y rojizos, en ocasiones alternantes. En general no encontramos las calidades de las pastas y fabricación típicas del período ibérico Pleno, es decir, duras o muy duras con un característico sonido metilico. La decoración pintada típica del periodo m: la cultura ibérica se ha publicado en contextos bien datados que tienen afinidades tipológicas y cronológicas con el que nos ocupa. como son los de Los Saladares (Orihuela) (Arteaga y Serna, 1975), El Oral (San Fulgencio) (Abad y Sala, 1993 y 2001), Peña Negra (González Prats, 1983), el Alt de Benimaquia (Gómez Bellard y Guérin, 1995). la Punta de VOrleyl (la Vall d'Uxó) (García Fuertes, 1997). Los Villares (Caudete de las Fuentes) (Mata, 1991), el Puig de la Nau (Benicarló) (Oliver y Gusi, 1995) o yacimientos de la zona edetana (Bonet y Mata, 1997), y consiste, generalmente, en la disposición de bandas y/o filetes de motivos geométricos simples, bícromos o monocromos. Los tratamientos decorativos pintados de nuestras piezas, en general, están muy perdidos o son inapreciables debido, sin duda, a la procedencia superficial del material. Encontramos algunas piezas en las que se ve claramente la pintura, mientras que en otras podemos intuir bandas o filetes de color marrón oscuro. Tras estas cuestiones generales sobre la cerámica común de la Plana Justa pasaremos a describir cada tipo por orden de presencia en el conjunto.
Las tinajas y tinajillas o pithoi (A.L2. / A.IL2. de Mata y Bonet; E-13 de González Prats) son, junto a los platos, los tipos más abundantes (24 ejemplares). Dentro de ellas, un grupo presenta los bordes exvasados y subtriangulares ligeramente moldurados aunque sin llegar a marcar la caracteristica ‘cabeza de ánade” de las piezas de época plena y tardía. Algunas podrían tener asas que arrancarían desde el mismo labio o no tenerlas. Su estado fragmentario nos impide clasificarlas entre los subtipos con hombro, excepto la pieza número 10, un borde vertical con cuerpo que parece abrirse hacia el exterior y que es clasificable. posiblemente, como tinaja con hombro (A de Mata y Bonet). En el conjunto se debe destacar una pieza con pasta del tipo “arcaico” (hojaldrada, núcleo grisáceo) que casi no tiene marcada la moldura del borde y presenta restos de pintura, características que nos permiten situarla entre los primeros tipos producidos por los alfareros locales. En algunos casos, los cuellos de estos tipos quedan indicados a partir de una pequeña inflexión, en ocasiones una ligera estrangulación, que evoca los prototipos fenicios —pithoi—que fueron imitados por las primeras producciones indígenas. En el exterior de dos de estas piezas se conservan restos de un filete o banda de color marrón (fig. 10, 2 y 8) y en otra bandas de color rojo tanto en el interior como en el exterior. Fragmentos de asas geminadas también pertenecerían a este tipo, cuyas pastas no dejan dudas acerca de su adscripción a las producciones arcaicas del mundo indígena. No obstante, es conveniente señalar que no todos los pithoi fenicios tienen las asas geminadas. como lo demuestra algún ejemplar de Sa Caleta (Ibiza) (Ramón, 1999) o del Cerro del Villar (Málaga) (Aubet et al.. 1999).
En cuanto a los platos, los más abundantes son los de borde exvasado (A.IIL.8.1.) (24 ejemplares) frente a los de borde de tipo cuenco o pátera (A.IIL8.2.) (6 ejemplares): no se han documentado platos de borde simple ni los que tienen borde exvasado diferenciado del cuerpo con una fuerte inflexión o carena interior y exterior. El esquema tipológico de los primeros deriva de los platos fenicios de engobe rojo con las adaptaciones locales, como ya se ha documentado suficientemente en Peña Negra (González Prats, 1983) o en el mismo Benimaquia. Nuestros platos tienen bordes convexos pendientes, de anchura variable y con una ligera ondulación de las paredes que les confieren un aspecto sinuoso a medida que desciende hacia la base. Encontramos paralelos de uno de nuestros ejemplares de ala ancha de tendencia oblicua en el Puig de la Nau (tipo XVIb) donde se fecha entre mediados del s. VI y el V (Oliver y Gusi, 1995) y eri Benimaquia. con una datación un poco más antigua. Un fragmento de base parece que tiende a reproducir las características cazoletas de estos recipientes. Como motivos decorativos sólo se ha podido identificar un filete de pintura marrón en la parte interior de uno de los platos de perfil exvasado, posiblemente con borde de ala. Un ejemplar similar lo encontramos en una de las estructuras de la necrópolis de Cabezo Lucero (Guardamar del Segura) datada entre mediados del s. V y el segundo tercio del 1V (Aranegui et al., 1993).
Las secciones de los fragmentos de borde que hemos clasificado como cuencos de borde entrante tienen una tipología que nos lleva a tipos alejados de las escudillas típicas de periodos posteriores. Así, identificamos algunos ejemplares poco comunes en los repertorios tipológicos publicados, a excepción del cuenco de borde vertical con fuerte inflexión que tiene un paralelo en el Puig d'Alcoi (Espí y Moltó, 1997). Las bases de los platos y cuencos son, en su mayor parte, en forma de “pastilla” o planas con una ligerísima tendencia convexa; en menor medida también se documentan las bases anulares, con secciones redondeadas más o menos gruesas y un fragmento de base de forma cerrada indeterminada. El primer tipo de base señalado es propio de los momentos más antiguos del período ibérico y corresponde, como ya hemos indicado, a la tradición heredada de la tipología fenicia de cerámica de engobe rojo. Se documenta en El Oral (Abad y Sala, 1993), de nuevo en Benimaquia y en las fases II y III de la Punta de 'Orleyl, datadas entre finales del s. VII y media- dos del V (García Fuertes. 1997). Las llamadas urnas de orejetas perforadas (A.IL4.1.) están representadas por cuatro ejemplares, dos de los cuales conservan los pivotes aplicados y perforados con asas, que son geminadas o triples. Este tipo cerámico ha sido objeto de numerosos estudios monográficos que no enumeraremos aquí; tan sólo señalaremos que es un vaso empleado frecuentemente —pero no de manera exclusiva— como urna cineraria. Según la tendencia general del cuerpo los ejemplares se dividen en globulares, ovoides o de forma bitroncocónica, aunque estas distinciones no corresponden a una evolución cronológica. Se trata de uno de los vasos cerámicos ibéricos más característicos del período Antiguo, como demuestran los numerosos conjuntos estratigráficos en los que se documenta. Por citar sólo los de la provincia de Alicante, los encontramos en Peña Negra (E-15 en su tipología), Los Saladares, El Oral -donde hay un ejemplar con asa triple (Abad y Sala, 2001)- o en la necrópolis de El Molar. Su uso se puede alargar hasta el s. IV (Mata y Bonet, 1992) como vemos, entre otros, en el Puntal de Salinas (Villena) (Hernández y Sala, 1996).
Los lebrillos están representados por dos individuos; esta forma corresponde al lebes (A.IL6. de Mata y Bonet, 129). término que designa, en el mundo griego, un ente metálico más amplio que profundo. Con estas características formales se encuentra como pieza cerámica, por ejemplo en la tipología del Cerro del Villar (Aubet er al., 1999). En la Plana Justa documentamos un ejemplar de grandes dimensiones (unos 40 em de diámetro del borde). lo cual podría ser un rasgo de antiguedad (Mata, 1991); el borde es de n de tendencia subtriangular, con las molduras muy marcadas. Por otra parte, un asa de disposición horizontal o de espuerta (no dibujada) correspondería, posiblemente, a un recipiente abierto de estas características aunque el estado fragmentario de la pieza no permite extraer otras conclusiones. Los trípodes de producción indígena están representados por dos ejemplares. Estas piezas demuestran los estrechos contactos que las comunidades de esta zona tuvieron con los comerciantes fenicios, ya que el tipo es característico de sus repertorios tipológicos pero la pasta indica, claramente, que se trata de producciones indígenas. Por un lado tenemos un frag- mento que pertenece a uno de los tres pies que estos vasos tie- nen como base y. por otro, un fragmento de borde de sección triangular con la cara exterior oblicua y cóncava antes del arranque del cuerpo. Este último es similar a la forma XIII del Puig de la Nau, asentamiento donde se data entre los ss. VI y V (Oliver y Gusi, 1995), y está presente también en la fase II de Orleyl, datada entre finales del S. VI y el segundo cuarto del VI (García Fuertes, 1997), y en la necrópolis de La Solivella (Alcala de Xivert, Castellón) (Fletcher, 1965). Los morteros (A.V.4.) tan sólo están representados por fragmentos sin forma con pastas de color beige-amarillento muy depuradas y blandas. Corresponden a piezas abiertas de paredes gruesas que tienden a estrecharse en la zona más cercana al borde y se caracterizan, sobre todo, por tener pequeñas piedras incrustadas o incisiones en la parte interna. La cronología es amplísima y se trata de un tipo cerámico aún poco sistematizado (Mata y Bonet, 1992). En yacimientos del ibérico Antiguo como El Oral (Abad y Sala, 1993) o La Seña (Villar del Arzobispo, Valencia) (Bonet, 2000) están presentes los tipos con piedrecitas incrustadas.
Documentamos una posible imitación indígena de copa griega (¿copa jonia o copa-skyphos?) en un fragmento de borde vertical ligeramente cóncavo en el interior y con carena alta exterior: es de pasta depurada, anaranjada con desgrasante calcáreo muy fino y escaso. Como decoración, tiene un filete muy fino de pintura negra o gris en el interior y una banda muy perdida del mismo tono en el exterior. Por lo que hace referencia al perfil del vaso tenemos un paralelo muy próximo en las producciones de bamiz negro denominadas Rheneia cup (Sparkes y Talcott, 1970). Finalmente un borde con pasta arcaica y algunos fragmentos sin forma se han clasificado como formas cerradas, sin poder afinar más en su atribución. Posiblemente correspondan a botellas de tipología y tamaño variado.
IMPORTACIONES NO ANFÓRICAS
En primer lugar presentamos dos ejemplares de cuencos-trípode de fabricación fenicia (1,5% entre el total cerámico y 50% dentro de esta categoría). Uno de ellos es un borde de sección triangular convexa exterior y ligeramente cóncava hacia el interior, en forma de almendra; su pasta es anaranjada-verdosa, con abundante desgrasante bien visible. Se aprecian posibles restos de pintura o engobe de color marrón-rojizo entre la parte inferior del borde y la pared exterior. Este ejemplar es el tipo de trípode más abundante y correspondería al tipo Cla de Peña Negra y A2 de la tipología del Cerro del Villar (Aubet et al., 1999): en Toscanos (Málaga) encontramos un ejemplar similar con engobe rojo en el borde (Schubart y Maass-Lindemann, 1984). El otro trípode también tiene el borde de sección triangular convexa con el vértice apuntado, pero es más pequeño que el anterior y diferenciado del resto del cuerpo por una acanaladura y una carena fuertemente marcada situadas en el exterior. La pasta es beige-grisácea con desgrasante negro, fino y visible. Uno similar lo tenemos en Morro de Mezquitilla (Málaga) desgraciadamente sin contexto estratigráfico (Niemeyer y Schubart, 1975), en Toscanos (Schubart y Maass-Lindemann, 1984) y. más cerca, en Bancals de Satorre (Benifallim, Alicante) (Martí y Mata, 1992). El trípode es una forma de la tipología fenicia que no está tan sistematizada como las producciones anfóricas o la vajilla fina de engobe rojo. Es un tipo con precedentes en el área sirio-palestina y común en asentamientos fenicios occidentales o muy influenciados por su dinámica comercial, ya que es inexistente en la tipología del Bronce Final peninsular y en la ibérica posterior. Junto a las consideraciones sobre la variedad tipológica no deben pasar por alto los diferentes tratamientos de las superficies de algunos ejemplares. con engobe o pintura.
Para algunos autores se trata de un tipo típico de los ss. VII y VI (Maass-Lindemann, 1986), aunque también están presentes en contextos del VIII como en el Castillo de Doña Blanca (El Puerto de Santa María, Cádiz) (Ruiz Mata y Pérez, 1995). Jodin (1966) ya señaló una cierta variedad tipológica que, recientemente, comienza a ordenarse ya que se proponen evoluciones tipológicas atendiendo a la posición de los pies en relación con el borde, según las cuales los trípodes de los ss. VII y VII tendrían los pies bajo el borde mientras que en el s. V1 los pies estarían más alejados (Martín Ruiz, 1995) o serían más cortos, hasta llegar a desaparecer y dar paso al tipo de mortero ibérico clásico con bases planas (González Prats, 1983); para el Castillo de Doña Blanca se ha señalado que los más antiguos tienen, además, una acanaladura exterior bajo el borde, que es pequeño y plano, mientras que en el s. VIT tendríamos los ejemplares con borde de sección triangular (Ruiz Mata y Pérez. 1995). Sin embargo, remitimos a recientes trabajos que revisan todas estas cuestiones tipológicas (Botto, 2000). Su funcionalidad ha sido discutida, proponiéndose desde Su uso como soportes de ánforas (Jodin, 1966) hasta crisoles de fundición (Ros, 1989). La mayor parte de los investigadores les atribuye un uso como morteros domésticos en los asentamientos coloniales (Culican, 1970: González Prats, 1983), aunque también se documentan en contextos funerarios, esencialmente en Etruria, que podrían matizar la cuestión en relación con su papel en los banquetes funerarios (Botto, 2000). En la costa oriental peninsular los ejemplares fenicios documentados en los asentamien1os indígenas se asocian, sistemáticamente, con grandes con- tenedores, como son las ánforas y los pithoi, por lo que se ha propuesto la estrecha relación existente entre ellos (Vives Ferrándiz, 2002).
Por otra parte, se han identificado dos individuos (1.5% entre el total y 50% dentro de la categoría) de barniz negro griego, a partir de un borde y dos fragmentos de asas. Dado que sólo están sistematizados algunos lugares de fabricación de los muchos que sin duda hubo —la misma diversidad de patas habla de ello—, hemos preferido incluirlas bajo la atribución genérica de "griego’ y no así como bamiz negro “ático”. que implicaría una localización concreta de su producción. El borde y una de las asas corresponde al tipo denominado Cástulo Cup (Shefton, 1982), antes denominadas formas 42 A de Lamboglia o inser lip de la tipología del Agora de Atenas (Sparkes y Talcott, 1970). Se trata de un kylix de paredes gruesas y pie anular bajo, moldurado, muy abundante en los contextos peninsulares (Gracia, 1994). Desde el punto de vista tipológico, el ejemplar de borde tiene la cara interna con una inflexión bastante marcada y es de pasta dura, color marrón, bien cocida y sin desgrasante visible; el bamiz, bien conservado, es muy espeso y adherente. La llegada de estas importaciones a la costa mediterránea peninsular se sitúa a partir de mediados del s. V y a lo largo de toda la segunda mitad de este siglo (Shefton, 1982), cronología establecida a partir de las dataciones del Ágora de Atenas (Sparkes y Talcott, 1970) y algunos contextos cerámicos bien datados (Cerro Macareno, Sevilla: Cabezo Lucero) (Pellicer e al., 1983; Aranegui et al., 1993), aunque podrían llegar al primer cuarto del s. IV, como demuestra, entre otros, el material del Tossal de Sant Miquel (Lliria, Valencia) (Bonet, 1995). Otro fragmento de asa, muy pequeño, correspondería a una forma indeterminada de cerámica dtica. Las pastas son duras, bien cocidas, de color rosa-anaranjado y el barniz es de buena calidad, quedando la mitad del asa en reserva. Su fragmentación no permite aportar más consideraciones. Estas piezas, datadas en el s. V y principios del IV, constituyen las importaciones más modernas entre el material del asentamiento. No son abundantes en la zona ya que apenas se encuentran en Dénia y en el Peñón d'Ifach (Rouillard, 1991).
CERÁMICA A MANO
Únicamente se han recogido dos fragmentos informes de cerámica a mano (1%). de pasta grisácea y marrón con desgrasante grueso y muy visible, formado fundamentalmente por partículas de cuarzo. A pesar de no poder afinar en la identificación de un tipo concreto. el interés de su presencia radica en su asociación, sin duda, a los materiales fenicios identificados y el refuerzo de la hipótesis de la existencia de una facies anterior al s. V en el yacimiento, en estrecha correspondencia, cultural y cronológica con el Alt de Benimaquia, donde la cerámica a mano está presente, asociada a las ánforas fenicias y a materiales de producción local. Por último señalaremos unas ausencias en el conjunto que nos parecen significativas. En primer lugar, la cerámica gris (Roos, 1982), típica de las facies cerámicas sudpeninsulares de este periodo, está ausente, a excepción de un pequeño fragmento de plato de pasta grisácea y superficies alisa- das. En segundo lugar, también destaca la no representación de la cerámica de cocina indígena a torno o Clase B (Mata y Bonet, 1992) y que está presente en los yacimientos del ibérico Antiguo en cantidades nada menospreciables. No es fácil interpretar estas ausencias, y más aún cuando se trata de materiales de prospección: por ello debemos esperar a que futuras actuaciones sistemáticas mantengan o rechacen este panorama.
OTROS MATERIALES
Dentro de este apartado señalamos los objetos no cerámicos recuperados en la prospección. Como material de construcción tenemos tres fragmentos de adobe. dos de ellos sin forma y un tercero con una ligera impronta semicircular que, muy posiblemente, corresponda con la marca del entramado de la cubierta vegetal. Los objetos metálicos están representados por un fragmento de mineral de hierro y dos de esponja ferrífera, con tamaños que oscilan entre los 3-6 em de longitud y 2-4 de cativos de la existencia de una actividad metalúrgica compleja, de reducción de mineral de hierro, en las cercanías o en el mismo asentamiento que, desgraciada- mente. no podemos datar más que por su asociación con los materiales cerámicos y, por tanto, abierto a una adscripción cronológica amplia. Por lo que hace referencia a los hallazgos líticos, tenemos tres cantos alisados con tamaños comprendidos entre los 7 y los 15 cm entre los que hay una posible mano de morte10 0 molino. Otra pieza es un fragmento proximal de hacha de piedra pulida que ha sido reutilizada como instrumento para machacar, tal y como demuestra el desgaste regular de uno de sus extremos. Por último, se ha recogido un fragmento de piedra de unos 15 cm de longitud y 8 de altura, plano por uno de sus lados, que probablemente corresponda a la pieza pasiva de un molino doméstico barquiforme.
PERSPECTIVAS DE ESTUDIO
Los materiales argueológicos recuperados en el yac miento de la Plana Justa nos remiten a dos períodos históricos: la época andalusi y la etapa protohistórica que trataremos de modo diferenciado. Concluiremos con unas reflexiones acerca del papel del Montgó en la vertebración del territorio durante estas dos etapas. El último período, el islámico. está representado por un conjunto cerámico que ofrece una distribución de formas dominada por los cántaros, piezas de tamaño mediano destinadas a contener líquidos. El resto, representados por porcentajes mínimos, muestran una escasa diversidad en la que faltan muchas de las formas habituales de los conjuntos domésticos, como sucede en otros yacimientos andalusies como la Alquería de Santa Fe (Oliva, Valencia) o Les Capsades (Xabia) (Bolufer, 1987). El carácter de este asentamiento, en una zona de montaña soleada y en la que el pastoreo ha sido tradicionalmente una de las actividades primordiales, quizás haya condiciona- do el conjunto formal que nos ocupa, con un marcado pre- dominio de los contenedores para líquidos —agua básicamente—y escasez de otras formas de ajuar doméstico. También es significativa la ausencia de piezas vidriadas, con la única excepción del candil de piquera de la forma 4b, hecho que no podemos dejar pasar por alto al tratarse de un indicador cronológico, puesto que sólo a partir del s. X se generalizará el uso del vidriado en esta zona (Gutiérrez, 1988), y por otra parte propio de las caracterfsticas de esta ocupación. En conclusión, para este momento estaríamos ante un asentamiento andalusí de finales del s. X y la primera mitad del XI, situado en un área montañosa y marginal, con una actividad probablemente vinculada al pastoreo. El período ibérico es, sin duda, el más importante y más ampliamente representado en la Plana Justa. En el numeroso conjunto de piezas encontramos una asociación entre piezas indígenas e importaciones que nos sitdan en una facies cro- nológica y ceramológica bien fijada, pero también amplia. Las importaciones más antiguas son las piezas de fabricación fenicia, las ánforas y los trípodes, fechables en los asentamientos de la zona en torno a mediados del s. VI, aun- que bien podrían ser más antiguas como demuestran los contextos de Peña Negra, La Fonteta (Guardamar del Segura), Los Saladares. Ibiza o Barranc de Gafols (todos ellos recogi- dos en Vives-Ferrándiz, 2002). A estas importaciones se aso- ciarían los ejemplares indígenas de tipología antigua, que corresponden a pastas de cocciones más irregulares que incluyen algunas ánforas, la mayor parte de platos de bases planas y borde amplio hacia el exterior y las tinajas de bordes con perfiles subtriangulares y asas geminadas, constituyendo un panorama cerámico similar al del vecino yacimiento del Alt de Benimaquia. Ahora bien, la diferencia estriba en la presencia, en la Plana Justa, de materiales del s. V que constituyen un segundo conjunto de piezas con mejo- res cocciones y pastas más depuradas y que podemos denominar propiamente ibéricas. Englobamos en este grupos las ánforas que ya no imitan las fenicias, sino que desarrollan tipos propios, las urnas de orejetas y los perfiles de tinajas más cercanos a las llamadas “cabezas de ánade”. Estamos en un momento avanzado del período ibérico Antiguo “al que asociamos las importaciones de ánfora masaliota, el ejemplar de ánfora púnico-ebusitana 13 (T-1.3.2.3.), ambas fechables en el s. V. y las piezas de bamiz negro griego, de la primera mitad del s. V y principios del s. IV.
La distribución de las cerámicas en superficie abarca una extensión de unas 3'5 ha. en absoluto indicativas de la real del asentamiento, que sería mucho menor. Debemos pensar más bien en un yacimiento cuya extensión oscilaría entre las 0"5 ha. de Benimaquia y la hectárea de El Oral, aun- que es difícil de precisar sin una intervención arqueológica. En todo caso, nos encontramos ante un asentamiento con una excepcional posición estratégica: domina todo el valle del Gorgos donde hay un gran potencial agrícola, la costa y sus recursos (4 escasos 3 km) con un buen fondeadero en la parte septentrional de la bahía de Xabia (Duanes); controla las navegaciones desde y hacia la isla de Ibiza y, finalmente, mantiene comunicación visual con los principales centros de población del período ibérico Antiguo de la zona. Al hilo de esta idea es muy significativa la elevada canti- dad de ánforas (recordemos que constituyen más de un tercio entre las cerámicas recogidas). con variedad de procedencias, y grandes contenedores documentados. Todo ello, y en epecial la variedad anférica, podría estar reflejando una funcionalidad del asentamiento en estrecha relación con el mundo mediterráneo y con las actividades comerciales dirigidas, por un lado, a la distribución de mercancias hacia el interior del territorio -donde las importaciones fenicias han sido identificadas suficientemente (Martí y Mata, 1992), así como materiales de importación de la primera mitad del s. V (García Martín y Grau, 1997)- y, por otro, a la exportación de productos indígenas hacia el comercio exterior. No obstante, no podremos definir ni el tipo de asentamiento ni la funcionalidad del mismo hasta que no se realizen estudios concretos dado que sus características internas nos son desconocidas, En conjunto, y a la vista de todos estos datos, son muy sugerentes las perspectivas de estudio que se abren para el período protohistórico y, más aún, si se pone en relación con los datos de la zona. En el estado actual del conocimiento, en la zona valenciana se configuran principalmente dos focos dinámicos ante la presencia fenicia: uno al sur, que corresponde a la Vega Baja del Segura y el curso inferior del río Vinalopó. y que ya ha sido reconocido desde hace algún tiempo: y otro, en el entorno del Montgó, de reciente identificación a partir de los trabajos en Benimaquia, que muestra una población indígena que responde al estímulo exterior y que puede participar de los mecanismos comunes a otros territorios peninsulares (Vives-Ferrándiz, 2002). En este contexto, el yacimiento de la Plana Justa puede confirmar y completar la visión de esta problemática con la particularidad de que, además, perdura sobre otros.
Por otra parte, la cronología establecida para el asentamiento abarca el perfodo de la supuesta “crisis” de las colonias fenicias en Occidente y de la creciente participación de nuevos interlocutores comerciales, como son los griegos o los etruscos, en el s. VI. En este sentido se ha apuntado que el “círculo del SE” ejercería el protagonismo del comercio mediterráneo frente a la zona meridional peninsular a partir de esta fecha clave (Aranegui er al., 1993), por lo que yacimientos como la Plana Justa podrían ofrecer algunas res- puestas a estas hipótesis o, quizás, nuevas preguntas e incógnitas. Los ss. VI y V corresponden a un periodo de importantes transformaciones, tanto en el mundo indígena como en el exterior y, desde este punto de vista, el papel del componente griego o las relaciones entre los centros de comercio pasan por el estudio de su reflejo en yacimientos que, al mismo tiempo, proporcionan datos de primera mano sobre las relaciones mediterráneas con el medio indígena. Para el s. V. algunos investigadores defienden la existencia de una gran ruta comercial mediterránea que uniría las ciudades de Gadir (con Huelva y la zona del Estrecho) y Emporion, cuyos reflejos se verían en asentamientos costeros valencianos como El Oral (Abad y Sala, 1993); quizás la zona en torno al cabo de la Nao y el Montgó participe activamente de esta ruta comercial arcaica. En relación a los hallazgos de ánfora masaliota de las costas orientales peninsulares debemos inferir la conexión de los asentamientos costeros con una ruta septentrional (desde Massalia o Emporion) de la cual los hallazgos en la Plana Justa —ánfora masaliota e imitación de copa griega arcaica- constituirían una buena prueba. Planteamos, como hipótesis de trabajo, que esta ruta podría ser independiente a la participación de Ibiza dada la ausencia en la isla, hasta la fecha, de hallazgos de ánfora masaliota de los ss. VI y V —además, las imitaciones PE-22 son de los ss. IV-II (Ramón, 1991)—. Paralelamente, la ruta directa entre la Plana Justa y la isla de Ibiza estaría frecuentada de manera activa como demuestran los hallazgos ebusitanos, tanto en el yacimiento (T-1.3.2.3.) como en otros puntos. En definitiva, estaríamos identificando rutas diferentes que comercializarían mercancías variadas. El estado de la cuestión es prematuro aún para hacer responsable de la llegada de la vajilla ática a la zona (y, no lo olvidemos, a parte de la Contestania) a una u otra ruta, a pesar de que su comercialización por parte de los púnicos es la más defendida en los últimos años.
Con todo, nos queda por abordar el papel de los asentamientos costeros en relación con el interior del territorio. ya que actúan como intermediarios en el comercio de unos determinados productos (mercancías alimentarias púnicas y vajilla ática) pero no de otros (vino masaliota); ¿quizás el panorama está reflejando una circulación costera por su carácter “de paso” hacia el sur peninsular, por lo que estos productos tan sólo llegarán a los asentamientos en estrecha relación con las vías de comercio y comunicación? En todo caso, estamos ante cuestiones que requieren un tratamiento más amplio en otro trabajo. Finalmente, la problemática que aporta el yacimiento se hace extensible a la de los orígenes del mundo ibérico, al mismo proceso de iberización y a los agentes que participaron de modo directo o indirecto en su formación y desarrollo interno. Con los datos materiales disponibles planteamos una ocupación del asentamiento entre los ss. VII y V, aunque no podemos asegurar que sea de modo ininterrumpido. En efec- to, los materiales fenicios —ánforas y tripodes— y los hechos a mano nos indican las fechas más elevadas, de finales del s. VII y principios del VI; por otra parte, los materiales más numerosos corresponden al s. V pero las piezas más caracte- rísticas del s. VI, y que confirmarían la ocupación sin solución de continuidad, no están presentes de modo abundante. En todo caso, revelan que el abandono se produjo antes del período ibérico Pleno, lo cual se corresponde con la dinámica ocupacional del territorio en otros sitios donde los yacimientos del período Antiguo rara vez perduran. Es sugestivo proponer una reestructuración poblacional en la zona para estos momentos de cambios profundos, tras el contacto con el componente fenicio, ya que sabemos que el Alt de Benimaquia se abandona en la génesis de estos procesos pero yacimientos de cierta entidad como el Morro del Castellar o la Plana Justa perduran.
EL MONTGÓ: ALGO MÁS QUE UNA REFE- RENCIA GEOGRÁFICA
La elevación calcárea del Montgó (753 m de altura al lado del mar) constituye un elemento del paisaje que vertebra el discurso histórico a lo largo de estas páginas. Es evidente que su presencia no pasa desapercibida en la actualidad, como tampoco lo fue en la Antiguedad. A lo largo de la Edad del Bronce son muy escasos los asentamientos permanentes en el Montgó ya que tan sólo se documentan actividades de tipo estacional. Sin embargo, el registro funerario sí está identificado en numerosos enterramientos, en covachas y grietas, que denotan la fuerte carga simbólica que el macizo debía tener en la región (Simán y Esquembre, 2001). Casi todos los datos referentes a la etapa del Bronce Final proceden de hallazgos aislados, a lo que se añade las dificultades de la investigación para la identificación cronológica de algunos conjuntos de materiales en los que están ausentes piezas “fechables”. En todo caso, y en el estado actual de la cuestión, los datos disponibles revelan una diferencia significativa respecto al período siguiente, por lo que podríamos decir que durante los primeros siglos de la Edad del Hierro se produce cierta concentración poblacional relacionada con la penetración comercial fenicia procedente del sur peninsular y, seguramente, con el papel que en este proceso desarrolló la isla de Ibiza, papel que se debe valorar aún en su justa medida para el territorio que nos ocupa. Así, asentamientos como el Alt de Benimaquia, Coll de Pous (Dénia) (Castelló y Costa, 1992) o Morro del Castellar (Teulada) (Bolufer, 1995) tienen ya una ocupación desde el s. VIT o VI y algunos perduran hasta el s. V o IV, entre ellos la Plana Justa. Pero, además, estos grupos van a producir en las inmediaciones desarrollos socioeconómicos complejos y dinámicos que culminarán en el paso a los modos de vida propios de las comunidades ibéricas, como demuestra el Alt de Benimaquia (Gómez Bellard y Guérin, 1995). En relación con esta dinámica debemos enmarcar los frecuentes hallazgos de “tesoros” y ocultaciones como el “tesoro de La Marina”, datado en el s. V (Aranegui y Perea, 2000), y el “tesoro de Xabia”. del s. IV (Aranegui, 1996), indicativos de que la importancia socioeconómica de estas poblaciones no disminuyó durante el periodo ibérico Pleno. Tenemos, pues, al Montgó como aglutinador de una den- dad poblacional que, cuanto menos, sorprende. Desde el Bronce Tardío o Final asentamientos costeros como el Cap Prim (Xabia) podrian haber mantenido relaciones marítima: (Simón, 1987) que preludiarían el panorama posterior, ya que es claramente a partir de la época protohistórica cuando se erige en un punto de atracción de población dinámica a lo largo de los siglos para configurar un territorio en estrecho contacto con el mundo mediterráneo. En ello tendría mucho que ver la consideración del lugar, desde antiguo, como referencia para todas las navegaciones a lo largo de estas costas y laisla de Ibiza. Recordemos que, no en vano, los textos clá- sicos citan el topónimo Hemeroskopeion (¿quizás identificado con el Montgó?) en el que debemos ver, más que el nom- bre de una buscada colonia griega, una referencia espacial conocida en la Antigtiedad por los comerciantes y navegantes. En este sentido, se ha propuesto la identificación en las inmediaciones del Montgó de un santuario costero en rela- ción con las navegaciones, el comercio y los marinos y nave- gantes (Aranegui, 1996) como sucede en otros puntos del Mediterráneo.
En época islámica el Montgó mantuvo, sin lugar a dudas, la significación propuesta como referente de las navegaciones y, a la vez, como símbolo identificador de estas tierras. Su nombre, jabal-Qacun o Qarun, aparece mencionado en diversos textos árabes desde el s. X y, precisamente, es ésta la versión más antigua conocida de este topónimo de origen, probablemente, prerromano. Sin embargo, los hallazgos y yacimientos islámicos en torno al Montgó no son muy abundantes y los que se conocen se vincularían con actividades de tipo ganadero: así, encontramos la Cova Ampla, en el extremo de poniente de la montaña, la Cova del Montgó, abierta al valle de Xabia, o el mismo de la Plana Justa, en la ladera sudoriental. No obstante, en el ámbito de las ocultaciones tendríamos que incluir hallazgos en la Cova del barranc del Mig-dia en la que, junto a algunas cerámicas de la primera mitad del s. XIII, se han recuperado algunas monedas de plata 12 que nos remiten al papel que el Montgó ha tenido como depositario de “tesoros” desde época antigua. En definitiva. el Montgó se nos muestra como un punto que siempre ha detentado una extraordinaria capacidad de atracción cuya consideración, desde época protohistórica o incluso antes, y hasta época islámica, no ha variado: atalaya, referencia marítima y terrestre, aglutinador de gente y depositario de tesoros. En conclusión, con la documentación de este yacimiento en futuras actuaciones arqueológicas pretendemos contribuir al avance de la investigación sobre los procesos históricos de cambio cultural en el área valenciana. En este sentido, la continuidad del trabajo de campo en la comarca, con la realización de excavaciones y estudios territoriales, se revela esencial para completar el conocimiento de su evolución his- tórica, sobre todo por lo que hace referencia a los perfodos del Bronce Final, el orientalizante y la evolución cultural hacia el ibérico Antiguo, aún insuficientemente conocidos.
JOAQUIM BOLUFER MARQUÉS Museu Arqueologic i Etnografic Municipal “Soler Blasco” (Xabia, Alicante)
JAIME VIVES-FERRÁNDIZ SÁNCHEZ Becario de FPI. Servicio de Investigación Prehistórica (Diputación de Valencia)